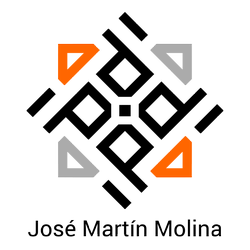Granos que aparecen misteriosamente, instalándose en nuestro cutis sin permiso y sin causa aparente
Normalmente otro tipo de dolencias avisan: un fortuito estornudo, o la garganta empieza a picar con repiquetear de araña, o una cadencia sorda de mocos empieza a gotear, o sino los ojos comienzan a doler como si estuvieran siendo prensados por unos dedos injustos, o también la cabeza dicta una emergencia leve al principio, o todo empieza con una breve pero insistente tiritona. Efectivamente, nos hemos resfriado y asistimos a los prolegómenos. O la molestia que va creciendo en el estómago, como el pez de sierra dentro, nos señala futuros malestares mayores, la corrosiva doblez por el espinazo.
Pero los granos no avisan, no dan indicios. De repente, como creados por la artimaña y artimagia de un mago cabrón, están ahí. Visto y no visto. Apenas distinguimos el «me está saliendo un grano», no, ya está ahí, surgido a la velocidad del rayo desde la nada, como un pegote, como un pezón que nos sale fuera de sitio. Un bulto con pretensiones de tomate instalado ahí, cómo jode, hinchándose y acaparando su espacio egoísta, insultante, denigrante.
 Su surgimiento es tan celérico que muchas veces son los otros quienes notan antes su presencia, ese: «tienes un grano ahí», y te señalan con el dedo el lugar exacto, lo mismito que si tuvieses una mosca o un abejorro ahí plantado. Ese dedo acusador: el horror cultural al grano. Y se convierte en el rasgo distintivo de tu jeta. Ya no te miran a los ojos o al movimiento de los labios o al ligero aletear de las fosas nasales, la mirada ajena se clava, hipnótica, burlona, con asomo de asco, en el centro exacto del ovoide del grano, tu grano, tu nueva seña de reconocimiento e identidad.
Su surgimiento es tan celérico que muchas veces son los otros quienes notan antes su presencia, ese: «tienes un grano ahí», y te señalan con el dedo el lugar exacto, lo mismito que si tuvieses una mosca o un abejorro ahí plantado. Ese dedo acusador: el horror cultural al grano. Y se convierte en el rasgo distintivo de tu jeta. Ya no te miran a los ojos o al movimiento de los labios o al ligero aletear de las fosas nasales, la mirada ajena se clava, hipnótica, burlona, con asomo de asco, en el centro exacto del ovoide del grano, tu grano, tu nueva seña de reconocimiento e identidad.
Y así y ahora, mi grano, el que me ha salido sin permiso, un grano en el frontispicio, extendido tal que una isla roja en el lateral superior de la nariz, arrimándose a mi ojo derecho, deformándolo con su estiramiento purulento.
Pero con los granos siempre nos queda la venganza. Dejar que aumente un poco más su autonomía y su presunción el maldito grano. Los dedos como pinzas preparados para la eclosión, pinzando el grano para que explote sin pudor. Que se parta en dos, en diez, como un huevo frito de yema infecta, desparramando su podrida esencia, liberándonos del tornillo carnal que nos convierte en otra criatura deforme creada por el Dr. Frankenstein, recuperando nuestro rostro, quienes éramos antes de ser el anónimo y desdibujado campo de cultivo del protagonista, orgulloso, lascivo y omnipresente grano.