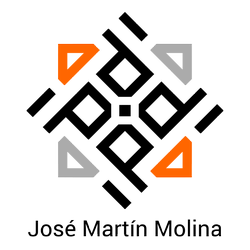Este cuadro de Paul Delvaux (La Venus dormida, 1944) siempre nos subyugó de una extraña manera. Ya desde la adolescencia nos incitaba a una callada sensualidad fría, distante, una especie de carnalidad de mármol.
Entre arquitecturas clásicas, circundadas por montañas híspidas y lunares, bajo una noche que refulge metálica y eterna, los desnudos parecen alternarse de una manera lánguidamente enrevesada. Desnudos que duermen y desnudos que gritan o aclaman, en una yuxtaposición con perspectiva diagonal.
Aparentemente ajenos, en la parte izquierda, una mujer, atractiva, elegante, de fino cutis sutilmente fantasmal (la mujer que siempre nos sedujo con tierna violencia, quizá por ser el único cuerpo vestido), parece dialogar tranquilamente con el alto esqueleto.
Nos da la sensación, incluso, de que la mujer parece invitar al cadáver a entrar en el santuario de helada sensualidad para que sea el protagonista de este singular templo donde las Venus se entregan a sus privados deleites femeninos.
No sabemos por qué, siempre se nos ocurrió pensar que ese esqueleto era masculino. Quizá porque es la única manera no violenta de entrar en el cuadro. De alguna manera parece que asistimos a algo íntimo e indescifrable de la mujer (en su desnudez, en su grito, en su sueño, en su lascivia) que no tenemos derecho a presenciar. Es el lado oculto del sexo contrario que nunca conoceremos, pero… que al identificarnos con el esqueleto galante, ya entramos, se nos permite, en el templo sagrado del misterio de Venus, seguros, esta vez, de desentrañar el enigma.
Podemos, al fin, practicar un prolongado y extasiado vouyerismo de manera serena y devota. Aquí, en este escenario bello y siniestro, que nos recuerda más al interior de un palacio antiguo que al espacio exterior abierto que en sí representa.
Y entregarnos a la lujuria, mortuoria quizá, en esta trasnochada (y translúcida) promesa de festín de bacanal y muerte, en una conjunción pacífica y duradera entre Eros y Tánatos. Un burdel de diosas donde la muerte besa el alma de la carne.